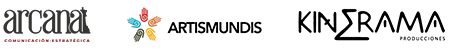EL CIELO Y EL INFIERNO
Las mañanas se dedicaban al arreglo de las casas y al mar, mientras durante las tardes, no había villa que no se preciara de organizar las mejores fiestas, tertulias y encuentro sociales de alta alcurnia. Había una innombrable competencia por organizar la mejor fiesta y con los más destacados invitados. Tanto era así que, hasta los periódicos de la época, se hacían eco de las gratitudes a los organizadores por las animadas veladas.
Cualquier excusa era buena para organizar una fiesta en la que no faltaban los licores, las pastas y la música. Algunas comenzaban a mediodía y no acababan hasta bien entrada la noche, incluso con fuegos artificiales.
La decoración se cuidaba extremadamente. Farolillos venecianos, muebles de lujo, las mantelerías más finas de hilo y las mejores cristalerías y vajillas, lucían en las mesas.
En las más recatadas se servía horchata y buñuelos y se leía teatro. En las más descocadas, se ponía picardía con el juego de las prendas.
Las señoras lucían mantones, sedas y brocados, a pesar de los calores del verano. Pasodobles, chotis, mazurcas y habaneras sonaban por doquier para deleite de los turistas. Mientras, en algunos caminos y solares cercanos, los jóvenes del pueblo, replicaban la fiesta donde alcanzaba la música.
Las fiestas más sonadas y libertinas se celebraban en las villas de más al norte de la playa y las veladas más tranquilas y culturales, lo hacían en las del sur. Tanto fue así, que la gente comenzó a llamar a las primeras, el infierno y a las últimas, la Corte celestial, no en balde los nombres de esas villas se dedicaban principalmente a los Santos, como Villa Santa Ana o villa Santa Cristina. Por supuesto, aquellas que quedaban a la altura de los jardines de la calle Jorge Comín, como no podía ser de otra manera, por quedarse al medio, se denominaron “el limbo”.